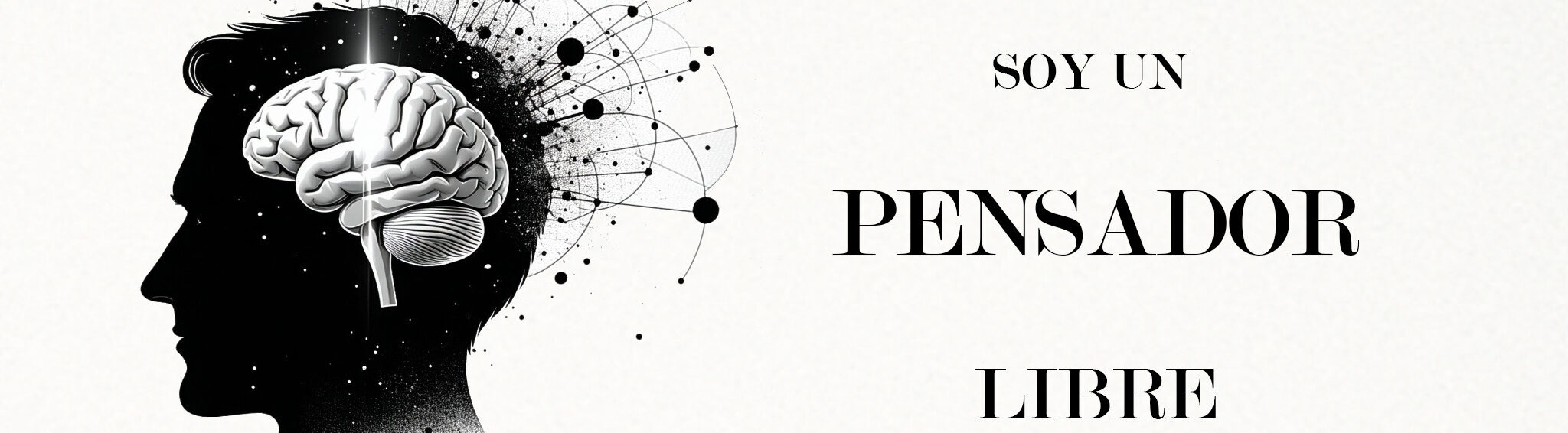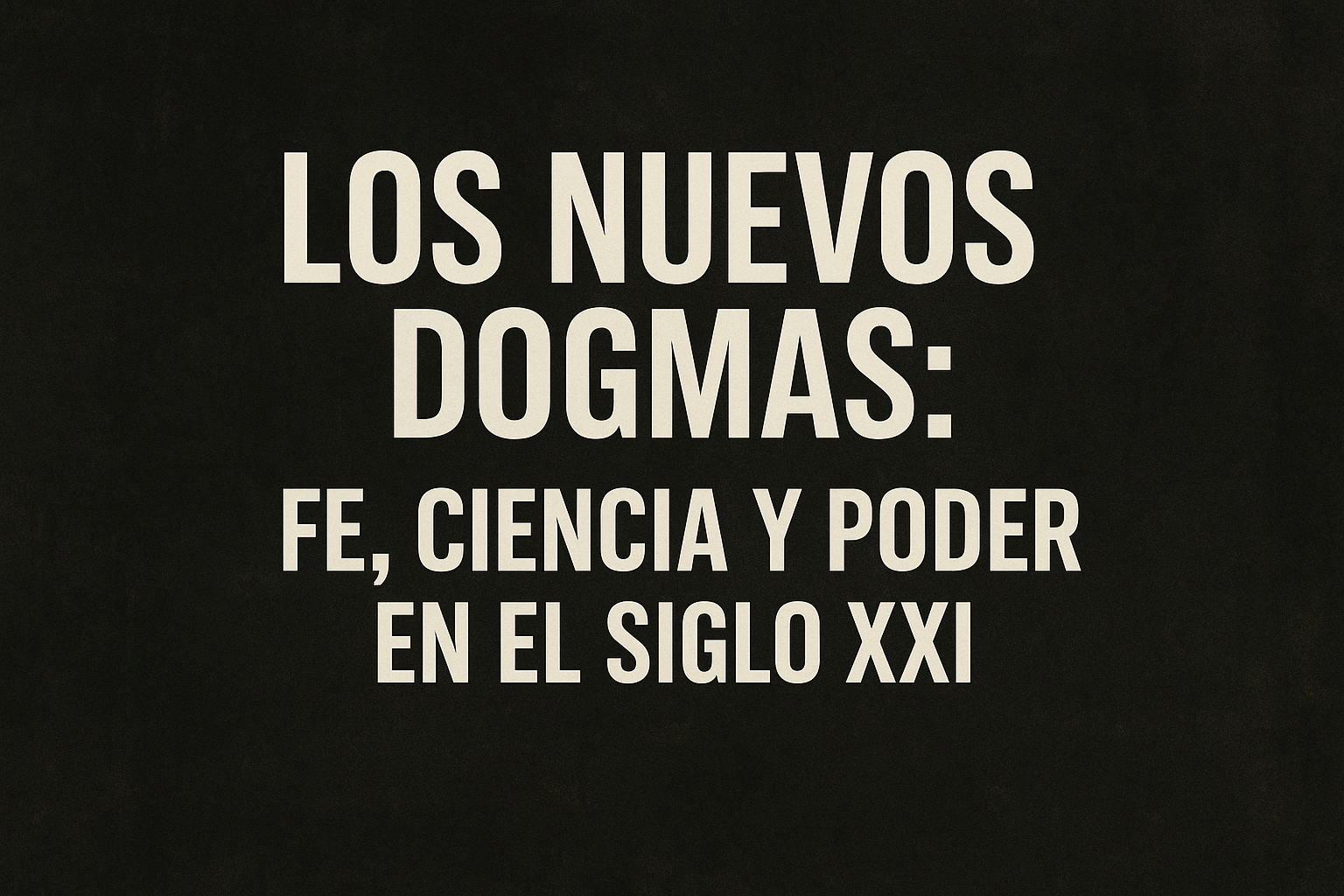Hay quien asegura que vivimos en la era más racional de la historia. Un tiempo en el que la humanidad, guiada por la luz impoluta del conocimiento científico, habría dejado atrás supersticiones y credos dogmáticos. Bastaría asomarse a cualquier debate público para comprobarlo: ya no se invoca a los dioses, ahora se invoca “a los datos”. Y, como ocurre con toda divinidad moderna, nadie se atreve a preguntar de dónde salen, quién los interpreta o por qué siempre confirman las decisiones del poder.
Sin embargo, bajo esta superficie de aparente rigor late una transformación profunda: la ciencia, nacida como método de duda y revisión, ha sido elevada a argumento de autoridad, una especie de escudo retórico que desactiva la discrepancia. La tecnocracia se ha convertido en el nuevo clero y el cientificismo en su liturgia, moldeando políticas, discursos y percepciones colectivas. Es justamente por eso que reivindicar el escepticismo —el sano, el razonado— se vuelve hoy una obligación cívica más que una actitud intelectual.
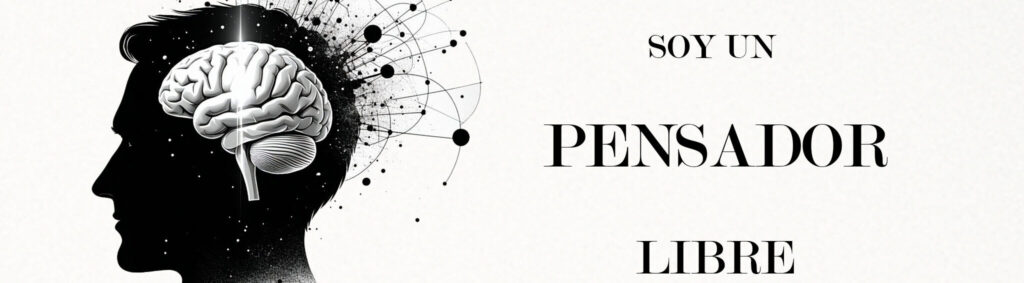
LOS NUEVOS DOGMAS: FE, CIENCIA Y PODER EN EL SIGLO XXI
De la duda al dogma: la metamorfosis de la ciencia
La ciencia nació como una invitación a la duda. Su fuerza residía en la capacidad de cuestionarlo todo, incluso lo que parecía obvio. Sin embargo, en el siglo XXI esa esencia se ha ido diluyendo hasta transformarse en una narrativa muy distinta. Lo que antes era un proceso abierto y revisable se presenta hoy como un cuerpo de verdades cerradas, listas para ser consumidas sin preguntar demasiado. Esta evolución no se debe a la ciencia en sí —que sigue siendo, en su práctica real, un ejercicio constante de revisión—, sino al uso político, mediático e institucional que se hace de ella.
La relación entre ciencia y poder ha generado un ecosistema nuevo, mucho más rígido. La duda, que era el motor del conocimiento, ahora se interpreta como contestación indeseable. Quien cuestiona un estudio, una proyección o una afirmación revestida de autoridad, es rápidamente etiquetado como irresponsable o ignorante. No importa si la crítica es razonada: lo fundamental es mantener el aura de infalibilidad. Este clima ha favorecido el ascenso del cientificismo, una visión que convierte la ciencia en doctrina y al experto en figura casi sacerdotal.
La tecnocracia, fortalecida por esta percepción, opera como intermediaria entre los datos y la ciudadanía. Pero, a diferencia del método científico, la tecnocracia no duda: dictamina. Sus conclusiones se presentan como neutrales, aunque estén atravesadas por intereses políticos, económicos o estratégicos. El ciudadano deja de ser parte del debate y se convierte en simple receptor de decisiones justificadas “desde la evidencia”.
Por eso resulta imprescindible recuperar el valor del escepticismo. No para negar los avances científicos, sino para impedir que la autoridad se disfrace de método. La ciencia prospera cuando se cuestiona; el poder, cuando nadie se atreve a hacerlo. Ahí es donde el pensamiento libre se vuelve más necesario que nunca.
El nuevo sacerdocio tecnocrático
La figura del experto se ha convertido en uno de los grandes símbolos de autoridad del siglo XXI. No porque su conocimiento haya aumentado de repente, sino porque su presencia se ha revestido de un halo casi ritual. Antes, el científico explicaba procesos; ahora, el tecnócrata interpreta el mundo y dicta la forma correcta de entenderlo. Es un salto sutil, pero decisivo: la ciencia como método deja paso a la ciencia como narrativa de poder. Y en esa narrativa, el experto ocupa un púlpito más que un laboratorio.
Este fenómeno se percibe especialmente en el ámbito institucional. Gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones recurren al experto como legitimador universal. Cuando una medida necesita blindaje, no se justifica políticamente, sino técnicamente. Algo es “necesario” no porque haya consenso democrático, sino porque “lo dicen los que saben”. El ciudadano, así, queda relegado a mero espectador, sin capacidad real de evaluar la validez de esas decisiones. La tecnocracia actúa como escudo: protege al poder tras la apariencia de neutralidad.
El problema no reside en los especialistas, sino en la instrumentalización de su autoridad. El cientificismo —esa tendencia a convertir la ciencia en doctrina absoluta— transforma a los expertos en guardianes del discurso oficial. La discrepancia se percibe como amenaza, no como oportunidad de mejora; y la crítica a un informe se confunde con un ataque a la ciencia misma. En esta lógica, el pensamiento libre resulta incómodo porque rompe la ilusión de unanimidad que tanto interesa al poder.
Frente a este nuevo sacerdocio, el reto ciudadano es claro: recuperar el derecho a preguntar. Entender que la ciencia no pierde valor cuando se revisa, sino cuando se convierte en dogma. Y recordar que una sociedad democrática necesita especialistas, sí, pero aún más necesita ciudadanos capaces de ejercer su escepticismo sin miedo a ser señalados.
Cientificismo y política: un matrimonio de conveniencia
La política siempre ha buscado argumentos sólidos para justificar sus decisiones, pero en las últimas décadas ha encontrado un aliado perfecto: el lenguaje científico. Pocas herramientas ofrecen un blindaje tan eficaz como un gráfico complejo o un estudio técnico citado sin contexto. En esta alianza, el poder obtiene legitimidad inmediata y la ciencia —o mejor dicho, su imagen pública— se convierte en acompañante imprescindible. Es un matrimonio de conveniencia donde cada parte integra a la otra en su relato, aunque no siempre respetando la esencia del método científico.
El cientificismo facilita esta relación. Presenta cualquier afirmación revestida de datos como verdad indiscutible y, a partir de ahí, el debate democrático se debilita. Las medidas políticas dejan de explicarse en términos de valores, prioridades o consecuencias sociales, y pasan a justificarse como obediencia obligada a “la evidencia”. Se borra la distinción entre lo que es científicamente posible y lo que es políticamente deseable, generando una narrativa donde la decisión del gobernante aparece como la única opción racional.
Esta fusión entre ciencia y poder tiene un efecto especialmente problemático: convierte la crítica en sospecha. Quien pide aclaraciones o cuestiona las conclusiones de un comité técnico es rápidamente etiquetado como irresponsable o ignorante. No importa si la duda es legítima, si la metodología es discutible o si existen estudios alternativos. La discusión queda clausurada antes de empezar. De este modo, la tecnocracia se impone como árbitro silencioso que decide qué se debate y qué no.
Sin embargo, una sociedad madura entiende que la evidencia científica no dicta por sí sola las decisiones públicas. Orienta, ilumina, pero no sustituye al juicio político ni a la deliberación ciudadana. Recuperar ese equilibrio exige reafirmar el papel del escepticismo: no como negación, sino como antídoto contra el abuso de autoridad disfrazado de objetividad. Solo así puede mantenerse vivo el pensamiento libre en tiempos de discursos blindados.
La fe en “La Ciencia™”: el mito del consenso absoluto
En los últimos años ha surgido una expresión curiosa: “seguir la ciencia”. El problema no está en la frase, sino en la forma en que se utiliza. Se presenta “la ciencia” como una entidad unificada, una especie de bloque moral que habla con una sola voz. Pero la ciencia real, la que avanza y se corrige, jamás ha funcionado así. Siempre ha sido un espacio de debate, hipótesis encontradas y conclusiones provisionales. El consenso científico existe, sí, pero nunca es un dogma ni una verdad eterna: es simplemente el mejor acuerdo disponible en un momento concreto.
Sin embargo, el discurso público ha transformado ese consenso en un arma retórica. Cuando una idea necesita blindaje, se la eleva al altar de “lo que dice la ciencia”. Y con ese gesto, cualquier duda queda desactivada antes de formularse. La fe en la ciencia se sustituye por la fe en “La Ciencia™”, una versión simplificada y domesticada que sirve para disciplinar el debate. Esta versión funciona como religión civil: ofrece certezas, expulsa disidentes y garantiza estabilidad al poder institucional.
El riesgo es evidente: si todo cuestionamiento se interpreta como amenaza, se pierde la posibilidad de mejorar. La historia está repleta de momentos en los que la supuesta unanimidad científica resultó ser un espejismo, desmontado más tarde por investigaciones más rigurosas. Esa dinámica no es un fallo del sistema científico, sino su esencia: la corrección continua. Pero cuando la sociedad adopta una visión dogmática del conocimiento, esa riqueza se convierte en conflicto. Y lo que debería ser diálogo se transforma en obediencia.
Por eso el pensamiento libre necesita reivindicar un escepticismo maduro. No se trata de desconfiar de la ciencia, sino de recordar que su valor reside precisamente en la revisión permanente. La verdadera fortaleza del conocimiento no está en proclamar certezas, sino en permitir que sean cuestionadas. Solo así se evita convertir la ciencia en un nuevo objeto de fe.
Escepticismo como deber ciudadano
El escepticismo ha sido históricamente una herramienta filosófica, pero en el siglo XXI se ha convertido también en una necesidad política. Ante un escenario donde ciencia y poder se entrelazan para producir discursos cerrados, el ciudadano corre el riesgo de renunciar a su propia capacidad de juicio. Y cuando la opinión pública se acomoda, la autoridad gana terreno sin resistencia. Por eso el escepticismo ya no es solo una actitud intelectual: es un deber cívico para proteger la calidad democrática.
Este escepticismo no tiene nada que ver con el negacionismo. Rechaza tanto la obediencia ciega como la desconfianza irracional. Se sitúa en un punto mucho más exigente: pide explicaciones, revisa argumentos, distingue entre hechos y narrativas. Un ciudadano escéptico reconoce el valor de la ciencia, pero también sabe que su aplicación pública puede estar condicionada por intereses políticos, económicos o institucionales. Esa conciencia le permite participar en el debate desde una posición más sólida y menos manipulable.
La falta de escepticismo, en cambio, alimenta la tecnocracia. Cuando aceptamos sin cuestionar lo que “dicen los expertos”, renunciamos a intervenir en la construcción de las decisiones colectivas. El poder se aprovecha de esa pasividad para presentar como inevitables políticas que, en realidad, responden a prioridades ideológicas. La ciencia orienta, pero no dicta; y cuando se la utiliza como escudo, la ciudadanía pierde protagonismo.
Reivindicar el escepticismo, por tanto, es reivindicar el pensamiento libre. Supone recordar que ninguna institución —por respetable que sea— puede reclamar infalibilidad. Significa devolver al ciudadano su papel central en la deliberación pública. Y exige asumir que la duda, lejos de desestabilizar, fortalece a una sociedad madura. Solo cuando la ciudadanía recupera su derecho a preguntar, la relación entre ciencia y poder deja de ser un terreno opaco y vuelve a abrirse a la luz del debate democrático.
Recuperar el pensamiento libre en tiempos de autoridad tecnológica
En una época marcada por la abundancia de datos, informes y modelos predictivos, podría parecer que nunca habíamos tenido tantas herramientas para pensar por nuestra cuenta. Sin embargo, ocurre lo contrario: cuanto más sofisticados son los sistemas que nos rodean, más tentador se vuelve delegar en ellos la responsabilidad de comprender el mundo. La autoridad ya no se ejerce solo desde los despachos, sino también desde plataformas, algoritmos y organismos especializados que definen qué es fiable y qué no. El riesgo es evidente: el pensamiento libre puede quedar reducido a un gesto decorativo.
La trampa de esta delegación es que presenta la comodidad como racionalidad. ¿Para qué cuestionar, si ya hay expertos y modelos que saben más? ¿Para qué participar, si la ciencia —o su versión institucional— parece ofrecer respuestas definitivas? Este clima favorece una ciudadanía dócil, acostumbrada a consumir conclusiones premasticadas. Pero una sociedad que renuncia a pensar por sí misma acaba aceptando decisiones que no entiende, reforzando sin querer un marco de poder cada vez más opaco.
Frente a este contexto, recuperar el pensamiento libre implica un esfuerzo consciente. Significa volver a leer más allá del titular, exigir transparencia en los procesos y recordar que todo conocimiento aplicado tiene un componente interpretativo. La ciencia proporciona información valiosa, pero su traducción política siempre implica elecciones. Y esas elecciones deben ser visibles, discutidas y cuestionables, no presentadas como verdades inevitables.
Ejercer el pensamiento libre también es un acto de responsabilidad democrática. No se trata de convertirse en especialista, sino de rechazar la pasividad intelectual. Una ciudadanía que formula preguntas, que identifica contradicciones y que exige pluralidad de voces resulta mucho más difícil de manipular. La ciencia y el poder pueden convivir, sí, pero solo cuando la sociedad conserva la capacidad de mirar más allá del dictamen técnico y recuperar su papel como juez último del debate público.
Reflexión final: La duda como última línea de defensa
En un siglo que presume de racionalidad, hemos terminado recreando viejos rituales con nuevos símbolos. La ciencia, que nació para liberarnos de las certezas absolutas, se ve ahora envuelta en un relato donde sus principios se confunden con intereses ajenos a ella. No es la ciencia la que falla, sino el modo en que se utiliza para justificar decisiones que deberían debatirse abiertamente. Por eso, cuando el poder se esconde detrás de la autoridad técnica, la pregunta más incómoda vuelve a ser también la más necesaria: ¿quién interpreta realmente la evidencia?
Reivindicar el escepticismo no es un gesto de rebeldía, sino un acto de responsabilidad democrática. Significa recordar que ninguna conclusión es demasiado sagrada para ser revisada y que la libertad de pensamiento empieza justamente donde comienzan las preguntas prohibidas. Si queremos preservar una sociedad capaz de decidir por sí misma, debemos recuperar la cultura de la duda: no como desconfianza destructiva, sino como antídoto contra el dogma disfrazado de conocimiento. Al final, la defensa del pensamiento libre no depende de los expertos ni de las instituciones, sino de cada ciudadano que decide no renunciar a su propio criterio.
La opinión de SOY UN PENSADOR LIBRE
Lo diré sin rodeos: me preocupa más la obediencia entusiasta que la manipulación calculada. El poder siempre ha intentado gobernar el discurso, no es novedad; lo inquietante es lo rápido que muchos ciudadanos aceptan entregar su criterio a cambio de una sensación de seguridad intelectual. A veces tengo la impresión de que algunos prefieren un dogma cómodo antes que una verdad incómoda. Y, claro, nada resulta más cómodo que creer que “la ciencia” es una voz unificada que piensa por nosotros. Esa fantasía tranquiliza, pero infantiliza.
En lo personal, me niego a jugar ese papel. No necesito que ningún tecnócrata me explique qué debo pensar, ni que ningún comité decida qué preguntas son apropiadas. Si algo he aprendido es que el pensamiento libre no se delega, se ejerce. Y ejercerlo exige asumir el coste social de la duda, incluso cuando molesta. Prefiero equivocarme por mi propio criterio antes que acertar obedeciendo sin pensar. Al final, la verdadera radicalidad hoy es algo tan simple —y tan subversivo— como reivindicar el derecho a no tragarme cualquier verdad empaquetada con sello de autoridad.
Crítico, riguroso y libre. Aquí no se aceptan verdades impuestas ni filtros oficiales. Pensar es resistir. Sigue leyendo, cuestiona todo y construye tu propia visión, sin ideologías ni censura. Bienvenido a «Soy un pensador libre»