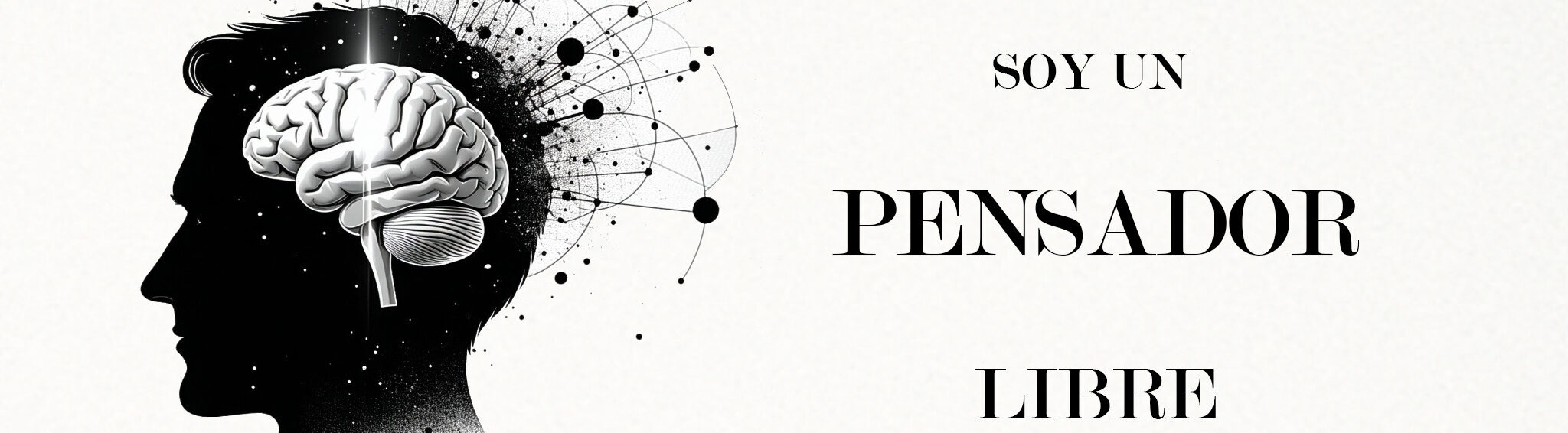Vivimos en una época en la que el paternalismo ya no es exclusivo de los padres, ni siquiera del viejo Estado benefactor. Hoy se reparte entre gobiernos hiperreguladores, corporaciones que deciden lo que “es mejor” para el cliente y tribus sociales que patrullan el lenguaje y la conducta. Todos dicen protegernos, cuidarnos, liberarnos de riesgos. Pero esa sobreprotección tiene un precio: la pérdida gradual de nuestra responsabilidad adulta. Cuanto más nos tratan como niños, más difícil resulta ejercer de ciudadanos libres.
El resultado es un paisaje donde se nos dan normas para comer, advertencias para pensar y guías para hablar. La autonomía personal —que debería ser el núcleo de la vida adulta— se reduce a una ilusión supervisada. Y aquí surge la paradoja: en nombre de nuestro bienestar, nos incapacitan. Como si fuéramos menores de edad perpetuos, se nos arrebata la posibilidad de equivocarnos, aprender y crecer. La pregunta es inevitable: ¿queremos seguir siendo tutelados o recuperar el derecho —y el deber— de decidir por nosotros mismos?
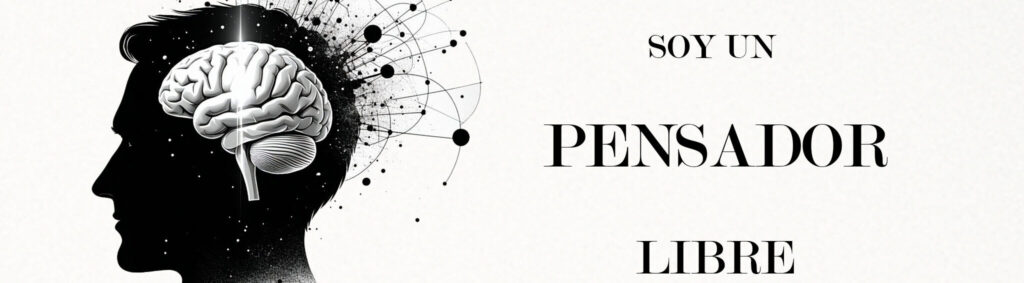
EL NUEVO PATERNALISMO
La paradoja del cuidado excesivo
El paternalismo moderno se presenta siempre con un envoltorio amable: protegernos de nosotros mismos. El Estado multiplica las regulaciones sobre alimentación, consumo, movilidad o incluso lenguaje; las corporaciones diseñan productos “idiot-proof” con instrucciones que rozan lo absurdo; y las tribus digitales patrullan cada palabra para evitar que alguien se “ofenda”. Todo ello bajo una premisa: el ciudadano medio no es capaz de decidir responsablemente, y por tanto necesita tutela. La paradoja es evidente: cuanto más se nos protege, menos margen queda para la autonomía personal y más se debilita nuestra responsabilidad individual.
El problema no está en la existencia de reglas básicas, necesarias para la convivencia, sino en la hipertrofia normativa. El exceso de advertencias y prohibiciones convierte la vida en una sucesión de instrucciones externas, donde el juicio crítico deja de ser necesario. Si una etiqueta me dice cómo calentar un café sin quemarme, o una ley me dicta qué debo comer “por mi salud”, mi responsabilidad desaparece. A cambio de una seguridad aparente, se nos expropia la posibilidad de aprender de nuestros errores.
Este nuevo paternalismo, lejos de fomentar la madurez ciudadana, produce el efecto contrario: individuos infantilizados, dependientes de un sistema que les dicta cada movimiento. Nos venden protección, pero compramos incapacidad. El precio oculto es que dejamos de entrenar la facultad más valiosa que tenemos: la de decidir libremente y asumir consecuencias. Sin esa práctica, la autonomía se convierte en un concepto vacío, y la responsabilidad adulta en una reliquia del pasado. Quizá el verdadero riesgo no esté en equivocarnos, sino en vivir bajo una tutela permanente que, en nombre de cuidarnos, nos condena a una eterna minoría de edad.
De ciudadanos a menores tutelados
El discurso paternalista tiene un efecto curioso: convierte a los adultos en niños eternos. El Estado legisla como si fuéramos incapaces de discernir lo bueno de lo malo sin un BOE que nos lo dicte. Las corporaciones, con su tono condescendiente, diseñan manuales de uso que parecen escritos para parvularios. Y las tribus sociales —esas que deciden qué palabras puedes pronunciar y cuáles no— se erigen en una especie de niñeras colectivas, siempre dispuestas a reñirte si no repites el catecismo correcto. ¿Resultado? Ciudadanos tratados como menores tutelados, incapaces de pensar por sí mismos.
Lo grave es que este paternalismo no solo regula conductas externas: modela nuestra psicología. Cada vez que aceptamos que “alguien sabe mejor que nosotros lo que nos conviene”, renunciamos a la autonomía personal. El mensaje subliminal es claro: “tú no sabes, nosotros decidimos por ti”. Y lo peor es que, con el tiempo, acabamos creyéndolo. Así, la responsabilidad individual se disuelve como azúcar en café caliente: ya no hay ciudadanos maduros, sino obedientes usuarios que esperan órdenes.
¿De verdad necesitamos que nos digan qué comer, qué palabras usar, qué riesgos evitar? ¿O es más cómodo abdicar de la responsabilidad adulta y refugiarse en la infantilización generalizada? Lo cómodo, claro, es dejar que otros piensen, legislen y filtren por nosotros. Pero esa comodidad es una trampa: lo que se gana en seguridad se pierde en dignidad. El nuevo paternalismo, disfrazado de protección, nos roba la oportunidad de ser adultos completos. Y tal vez esa sea la mayor derrota: una sociedad donde la madurez ya no se espera, porque la niñez tutelada se ha convertido en el estándar.
Autonomía vs. hiperregulación
El ideal de la autonomía personal se basa en la capacidad de cada individuo para decidir sobre su vida y asumir consecuencias. Sin embargo, vivimos en una era de hiperregulación donde casi nada queda en manos del criterio propio. El Estado legisla con un entusiasmo normativo que roza lo obsesivo: desde qué alimentos deben llevar etiquetas “para tu salud”, hasta qué comportamientos privados pueden considerarse “ofensivos” o “peligrosos”. Las corporaciones, temerosas de demandas, inundan sus productos de advertencias ridículas: desde secadores que aclaran que “no deben usarse en la ducha” hasta cafés con el aviso “puede estar caliente”. Y las comunidades digitales, en su celo por crear espacios “seguros”, censuran lo que se sale del guion aprobado.
El problema no es la existencia de reglas —necesarias en toda sociedad—, sino su desproporción. Cuando cada aspecto de la vida viene acompañado de un manual, se desactiva el juicio crítico. La autonomía personal se convierte en un decorado: seguimos hablando de libertad, pero en la práctica la delegamos en burocracias, algoritmos y comités de moral. Esa dependencia mina la responsabilidad individual, porque si todo está regulado, ¿qué margen queda para decidir por uno mismo?
La ironía es que tanta hiperregulación no produce ciudadanos más responsables, sino más pasivos. La excusa perfecta se vuelve universal: “yo solo sigo la norma”, “yo solo cumplo el protocolo”. El nuevo paternalismo genera obediencia, no madurez; conformismo, no criterio. Y lo que parece protección es, en realidad, un vaciamiento de la adultez. Quizá haya llegado la hora de recordar que la autonomía no se decreta ni se delega: se ejerce, aunque implique riesgo, error y aprendizaje. Lo contrario es vivir bajo un manual eterno, como si la vida adulta fuese un electrodoméstico con instrucciones.
El coste invisible: responsabilidad diluida
El nuevo paternalismo no se limita a dictar normas externas; también produce un efecto silencioso pero devastador: diluye la responsabilidad individual. Cuando el Estado legisla hasta el último detalle, cuando las empresas diseñan productos pensando en el consumidor más despistado y cuando las tribus sociales patrullan la moral colectiva, el individuo aprende a vivir bajo una consigna cómoda: “yo solo obedezco”. Así, la responsabilidad adulta deja de ser un ejercicio activo y se convierte en una carga que trasladamos a la autoridad de turno.
El coste invisible de este proceso es enorme. Al delegar nuestras decisiones en normas, manuales o consensos sociales, perdemos la práctica del juicio crítico. Ya no razonamos, simplemente cumplimos. El ciudadano se transforma en usuario, en cliente, en seguidor. Y una sociedad que renuncia a entrenar la responsabilidad individual se convierte en terreno fértil para el conformismo. No hay mejor caldo de cultivo para el autoritarismo que una población acostumbrada a no pensar por sí misma.
La ironía es cruel: en nombre de cuidarnos, se nos incapacita; en nombre de protegernos, se nos desarma intelectualmente. Porque la responsabilidad no es un adorno moral, sino la base de la libertad. Sin ella, la autonomía personal se reduce a un eslogan vacío. Una sociedad adulta exige asumir riesgos, equivocarse y aprender. Cuando esas experiencias se sustituyen por normas y advertencias, el resultado es una ciudadanía dócil, obediente y, en última instancia, dependiente.
Quizá el mayor peligro no sea la hiperregulación en sí misma, sino la mentalidad que produce: individuos que, frente a cualquier problema, miran hacia arriba esperando que alguien lo resuelva por ellos. Ese es el precio oculto del paternalismo: adultos que se comportan como menores perpetuos.
Reivindicar la adultez libre
Si algo necesita nuestra época es una defensa radical de la adultez. No de la edad biológica, sino de la capacidad de decidir, equivocarse y asumir consecuencias. El paternalismo —ya venga del Estado, de corporaciones ansiosas por controlarlo todo o de tribus sociales que vigilan cada palabra— nos quiere menores de edad permanentes. Y sin embargo, la autonomía personal no se hereda ni se regala: se conquista cada día, a base de responsabilidad individual.
Reivindicar la adultez libre significa recuperar espacios donde el error no sea un delito, sino un aprendizaje. Significa recordar que el riesgo no es un enemigo a eliminar, sino un compañero inevitable de toda vida auténtica. Sin ese margen, no hay madurez posible: solo obediencia y dependencia. Una sociedad que aspira a la libertad no puede construirse con ciudadanos infantilizados. Necesita adultos que piensen, decidan y, sobre todo, que no busquen constantemente a un tutor que les resuelva la existencia.
Esto no implica negar la necesidad de normas básicas, sino combatir la ilusión de que se puede legislar la vida hasta convertirla en un terreno seguro y acolchado. Lo seguro suele ser lo estéril. Lo cómodo, lo paralizante. Y lo hiperregulado, lo impropio de una ciudadanía libre. Recuperar la adultez es, en última instancia, un acto de valentía: aceptar que la libertad pesa porque exige cargar con ella.
En tiempos donde todo nos invita a delegar nuestra responsabilidad, defender la autonomía personal es casi un acto revolucionario. Tal vez el paso más urgente sea dejar de pedir permiso para ser adultos y empezar a ejercer esa adultez sin complejos. Porque si no lo hacemos nosotros, siempre habrá quien esté dispuesto a tratarnos como niños eternos.
Reflexión final: El precio de no querer crecer
El nuevo paternalismo, con su retórica protectora, nos ofrece una vida sin riesgos aparentes, pero al precio de despojarnos de lo más valioso: la autonomía personal. En esta transacción silenciosa, entregamos responsabilidad a cambio de comodidad, criterio a cambio de instrucciones, libertad a cambio de tutela. La paradoja es que, cuanto más nos cuidan, menos capaces somos de cuidarnos. Y así, el ciudadano adulto se convierte en un menor perpetuo, siempre esperando que alguien decida en su lugar.
Frente a este escenario, la verdadera disyuntiva no está en aceptar o rechazar tal o cual norma, sino en decidir qué sociedad queremos ser: una comunidad de adultos libres, capaces de asumir errores y aprender de ellos, o una guardería ampliada donde todo está previsto, regulado y acolchado. La responsabilidad individual puede ser incómoda, pero es la única que garantiza la dignidad. Tal vez haya llegado la hora de dejar de agradecer tanta tutela y reclamar, sin pedir permiso, nuestro derecho a ser adultos de pleno derecho.
La opinión de SOY UN PENSADOR LIBRE
Si hay algo que me indigna de este paternalismo moderno es que nos trata como si no fuéramos capaces de asumir nuestra propia vida. No quiero un Estado que me arrope, ni corporaciones que me digan qué debo pensar o consumir, ni tribus sociales que me sancionen por hablar. Quiero decidir, equivocarme y aprender de mis errores sin que nadie me señale como incapaz. La comodidad que ofrecen es una trampa: nos hace dóciles, dependientes y, sobre todo, más fáciles de controlar.
Por eso defiendo, con todas mis fuerzas, la adultez sin tutelas. Defender la autonomía personal no es un acto académico ni teórico: es un acto de rebeldía, una declaración de independencia frente a quienes creen que saben lo que es mejor para mí. No busco seguridad absoluta, busco responsabilidad, libertad y la dignidad que solo se logra cuando uno camina con sus propios pies. Y sí, eso implica riesgo. Pero si no nos arriesgamos, nos convertimos en niños eternos, cautivos de reglas y opiniones ajenas, mientras dejamos que otros decidan nuestra vida por nosotros. Yo no estoy dispuesto a eso.
Crítico, riguroso y libre. Aquí no se aceptan verdades impuestas ni filtros oficiales. Pensar es resistir. Sigue leyendo, cuestiona todo y construye tu propia visión, sin ideologías ni censura. Bienvenido a «Soy un pensador libre»