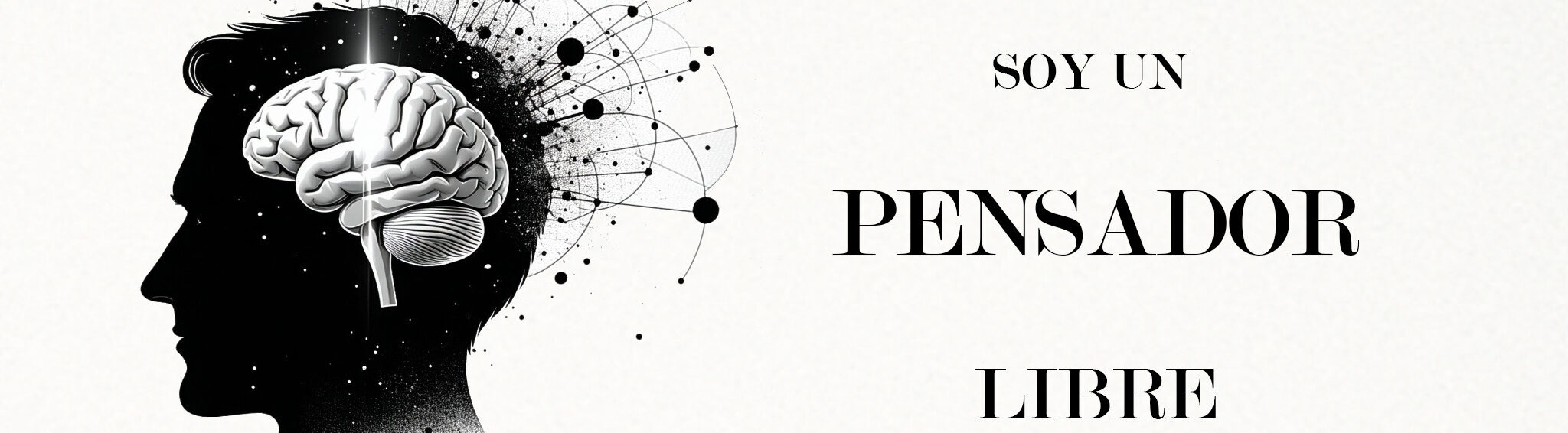Vivimos en la era dorada del confort. No hace falta pensar demasiado: hay una aplicación que decide por nosotros, una norma que nos protege de nuestros propios errores y una autoridad moral dispuesta a corregir cualquier pensamiento “inadecuado”. La ciudadanía moderna, orgullosa de su madurez tecnológica, parece haber renunciado voluntariamente a la madurez política. En nombre del bienestar y la seguridad, hemos vuelto —con sonrisa satisfecha— a la infancia cívica.
El resultado es una sociedad paternalista en la que los adultos reclaman ser tratados como menores: se exige protección, orientación y consuelo ante cualquier dificultad. Pero una democracia no puede sostenerse sobre ciudadanos tutelados, sino sobre individuos autónomos y responsables. Cuando la comodidad sustituye al criterio, la libertad se convierte en un lujo que pocos se atreven a ejercer. En este contexto, la pregunta ya no es quién nos gobierna, sino por qué preferimos seguir siendo gobernados como si aún necesitáramos permiso para pensar.
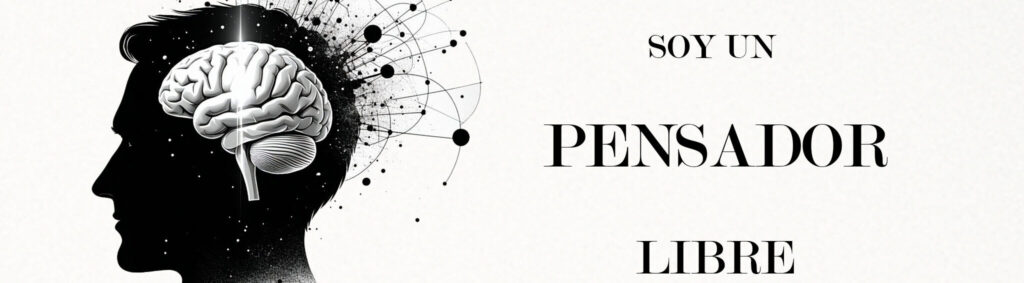
EL CIUDADANO INFANTIL: CÓMO LA COMODIDAD NOS ALEJA DE LA MADUREZ POLÍTICA
La infancia perpetua del ciudadano moderno
El ciudadano del siglo XXI vive rodeado de comodidades, pero cada avance parece alejarlo un poco más de la madurez cívica. Todo está diseñado para que no tenga que pensar demasiado: la tecnología decide, el Estado orienta, las empresas anticipan sus deseos y los medios le explican qué debe sentir. Se ha construido un ecosistema perfecto para la dependencia, donde la autonomía personal se percibe más como una carga que como una virtud. ¿Para qué ejercer la libertad individual si alguien más puede encargarse de todo?
El problema no es solo político, sino cultural. Hemos normalizado la idea de que la protección constante es sinónimo de progreso. Desde la educación hasta el consumo, se refuerza la idea de que el ciudadano necesita ser guiado, corregido y asistido. Así, la sociedad que presume de libertad ha acabado infantilizando al individuo. Cuanta más seguridad se nos promete, menos capacidad tenemos para decidir.
Esta regresión no sucede de forma abrupta, sino silenciosa. Comienza con pequeñas renuncias: no leer lo que incomoda, no opinar para evitar conflictos, no cuestionar las decisiones “expertas”. Poco a poco, la comodidad sustituye al criterio, y el pensamiento crítico se convierte en un esfuerzo innecesario.
La consecuencia es un ciudadano dócil, dependiente y emocionalmente frágil. Incapaz de sostener su propia autonomía, busca en las instituciones el amparo que antes encontraba en la familia. Pero una sociedad formada por adultos que actúan como niños no puede aspirar a una verdadera madurez política. Y cuando la inmadurez se convierte en norma, el poder ya no necesita imponerse: basta con ofrecer protección.
El nuevo paternalismo político: proteger en lugar de educar
El paternalismo político moderno ya no lleva uniforme ni se impone con fuerza. Se disfraza de buena intención y se vende como progreso social. Nos prometen seguridad, igualdad y bienestar, pero el precio oculto es nuestra autonomía personal. El ciudadano, agradecido, acepta la tutela de quienes dicen saber lo que le conviene. Así, la política deja de ser un ejercicio de responsabilidad compartida para convertirse en una guardería ideológica donde el Estado actúa como padre protector y el pueblo como hijo obediente.
Este nuevo paternalismo no enseña a pensar, sino a confiar ciegamente. Cada problema social se traduce en una nueva regulación; cada error humano, en una norma que prohíbe, limita o supervisa. Lo que en otro tiempo se resolvía con criterio y madurez ahora se gestiona con protocolos y advertencias. La madurez cívica se sustituye por el cumplimiento pasivo. No importa comprender, basta con obedecer.
El discurso político, además, se reviste de moral. Ya no se gobierna solo con leyes, sino con juicios de valor: se distingue entre los ciudadanos “responsables” y los “peligrosos”, entre quienes piensan correctamente y quienes deben ser “reeducados”. Bajo la excusa del bien común, se construye una nueva forma de tutela emocional que trata al disidente como a un adolescente rebelde.
En este contexto, la libertad individual se convierte en un privilegio vigilado. Se nos protege de todo, incluso de nosotros mismos. Pero un ciudadano protegido hasta el extremo deja de ser libre, y una sociedad sin ciudadanos libres deja de ser una democracia. La protección perpetua, en el fondo, no nos cuida: nos domestica.
La pereza ciudadana como forma de control
El poder no siempre necesita censurar para dominar; basta con distraer. En la era de la hiperconexión, el ciudadano cree estar informado, cuando en realidad solo está entretenido. Consumimos titulares, consignas y emociones prefabricadas que sustituyen al pensamiento propio. La comodidad mental se ha convertido en la nueva forma de obediencia, y la pereza ciudadana en el instrumento más eficaz de control político.
La sobreabundancia de información produce el mismo efecto que la censura: la parálisis. Cuando todo parece importante, nada lo es. Cuando todo se opina, nada se reflexiona. En ese ruido constante, el ejercicio de la madurez cívica se vuelve una rareza, porque pensar exige esfuerzo, silencio y, sobre todo, tiempo. Y el ciudadano actual no tiene tiempo: lo ha entregado voluntariamente a los algoritmos que deciden qué debe ver, leer y sentir.
Esta delegación del pensamiento genera una dependencia cómoda, casi adictiva. El individuo ya no necesita contrastar, solo confirmar. Busca mensajes que le den la razón, líderes que le ahorren el conflicto de decidir, causas que le permitan sentirse virtuoso sin comprometerse con nada. La autonomía personal se diluye entre notificaciones y eslóganes.
Paradójicamente, nunca hubo tanta libertad formal ni tanta conformidad real. La libertad individual se celebra en los discursos, pero se renuncia a ella en la práctica, porque ser libre implica asumir la carga de la responsabilidad. Y eso cansa. Así, la pereza —esa comodidad intelectual que se disfraza de sensatez— se convierte en el más silencioso de los tiranos: no prohíbe pensar, simplemente hace que deje de apetecer.
Dependencia y manipulación: el precio del bienestar garantizado
El bienestar es el nuevo dogma de nuestro tiempo. Todo se justifica en su nombre: leyes, restricciones, subsidios, censuras. El ciudadano agradece el confort que se le ofrece, sin advertir que cada concesión refuerza una cadena invisible. La autonomía personal se diluye entre formularios, ayudas y permisos. Nos dicen que somos más libres que nunca, pero cada decisión importante depende de una instancia superior que “sabe mejor” lo que necesitamos.
Esta dependencia no se impone por la fuerza, sino por la gratitud. El Estado se convierte en proveedor emocional, y el ciudadano, en cliente fiel. Cuantas más promesas de protección recibimos, más difícil resulta imaginar una vida sin tutela. Así se construye una relación perversa: el poder otorga beneficios y el ciudadano, a cambio, entrega obediencia. El precio del bienestar garantizado es la pérdida silenciosa de la madurez cívica.
El discurso político y mediático refuerza esta lógica paternal. Todo se orienta a la gestión del miedo: miedo a la incertidumbre, al fracaso, a la responsabilidad. Y quien teme, se somete. Bajo la apariencia de progreso, se fomenta la vulnerabilidad colectiva, esa fragilidad cómoda que impide rebelarse. La libertad individual se presenta como un riesgo, una fuente de desigualdad o conflicto, cuando en realidad es el único antídoto frente a la manipulación.
La paradoja es evidente: cuanto más nos protegen, menos capaces somos de protegernos. La sociedad del bienestar ha confundido el cuidado con el control, y el amparo con la sumisión. Recuperar la autonomía personal no consiste en renunciar al bienestar, sino en recordar que ningún privilegio vale más que la libertad de decidir por uno mismo.
Madurez política: el regreso al pensamiento y la acción
Recuperar la madurez cívica no es una cuestión teórica, sino un ejercicio de voluntad. Implica reaprender lo que la comodidad nos ha hecho olvidar: que la autonomía personal no se delega, se ejerce. Que la libertad no consiste en estar protegido, sino en poder elegir con criterio, aun a riesgo de equivocarse. Madurar políticamente significa asumir la responsabilidad de pensar sin intermediarios, de disentir sin miedo y de actuar sin esperar permiso.
Durante demasiado tiempo hemos confundido la crítica con el conflicto y la obediencia con la armonía. Pero una sociedad verdaderamente libre no teme al desacuerdo; lo necesita. El pensamiento único, aunque se vista de consenso, siempre conduce a la uniformidad moral y al empobrecimiento intelectual. Solo cuando cada ciudadano se atreve a pensar por sí mismo, la democracia se renueva y el poder se equilibra.
La libertad individual no se defiende con consignas, sino con coherencia. Supone rechazar la tentación del victimismo y asumir la carga del compromiso. No hay autonomía sin esfuerzo ni madurez sin riesgo. Pensar, decidir y responsabilizarse de las consecuencias son actos políticos en el sentido más noble: la reivindicación del individuo frente a la inercia colectiva.
Quizá haya llegado el momento de abandonar la comodidad de la infancia política y asumir el vértigo de la adultez. Dejar de pedir permiso y empezar a ejercer la libertad. Porque el verdadero progreso no consiste en ser más dependientes, sino en ser más conscientes. Y una sociedad consciente, aunque se equivoque, siempre estará más cerca de la verdad que una sociedad obediente y satisfecha.
Reflexión final: Del ciudadano tutelado al ciudadano libre: una llamada a la mayoría de edad política
La comodidad nos ha hecho olvidar que la libertad tiene un precio, y que ese precio es la responsabilidad. Una sociedad que exige protección perpetua acaba comportándose como un menor que teme crecer. Mientras el ciudadano delega su criterio en expertos, gobiernos o corrientes de opinión, el poder consolida su tutela con una sonrisa paternal. La infantilización política no se impone: se acepta con gratitud. Pero toda tutela, incluso la más bienintencionada, termina erosionando la autonomía personal y desactivando la madurez cívica que sostiene a una democracia viva.
Ha llegado el momento de recuperar la libertad individual como un deber, no como un privilegio. Pensar por uno mismo, asumir el error y participar activamente en lo común son actos de resistencia frente a la cultura de la dependencia. La mayoría de edad política no se alcanza cuando todo está garantizado, sino cuando cada individuo comprende que su voz tiene valor y su silencio, consecuencias. Ser libre implica riesgo, pero también dignidad. Y esa dignidad —la de un pueblo que no pide tutela, sino respeto— es el primer paso para reconstruir una ciudadanía verdaderamente adulta.
La opinión de SOY UN PENSADOR LIBRE
A veces pienso que el mayor éxito del poder no ha sido dominar al ciudadano, sino convencerlo de que no merece gobernarse a sí mismo. Veo a demasiada gente reclamando derechos como quien exige una golosina, pero esquivando el peso de la responsabilidad que conllevan. Nos hemos acostumbrado a confundir la libertad con el confort, la madurez con el consumo y la participación con un “me gusta”. Hemos creado un ciudadano dócil, satisfecho y eternamente ofendido, incapaz de soportar la frustración que exige pensar por cuenta propia.
Yo no quiero vivir en una sociedad de adultos que se comportan como adolescentes asustados. Prefiero el riesgo de equivocarme libremente al consuelo de tener siempre razón por decreto. La libertad no necesita tutores ni guías espirituales; necesita coraje y criterio. Y si para ser libre hay que perder un poco de bienestar, que así sea. Porque lo que realmente empobrece a un pueblo no es la falta de recursos, sino la falta de carácter. Y eso —me temo— no se arregla con más protección, sino con más conciencia.
Crítico, riguroso y libre. Aquí no se aceptan verdades impuestas ni filtros oficiales. Pensar es resistir. Sigue leyendo, cuestiona todo y construye tu propia visión, sin ideologías ni censura. Bienvenido a «Soy un pensador libre»