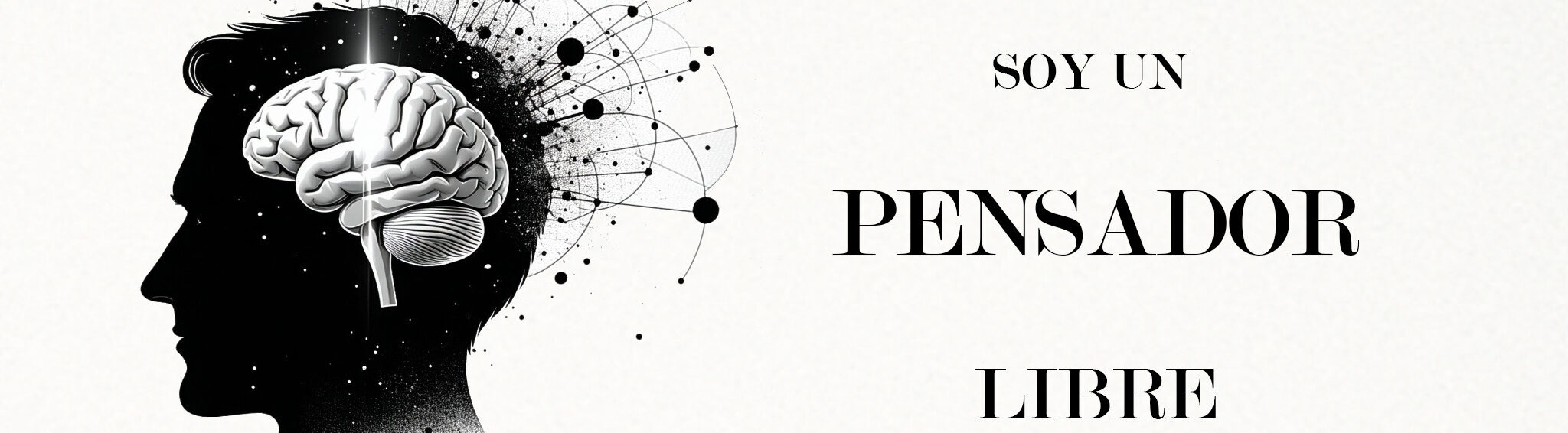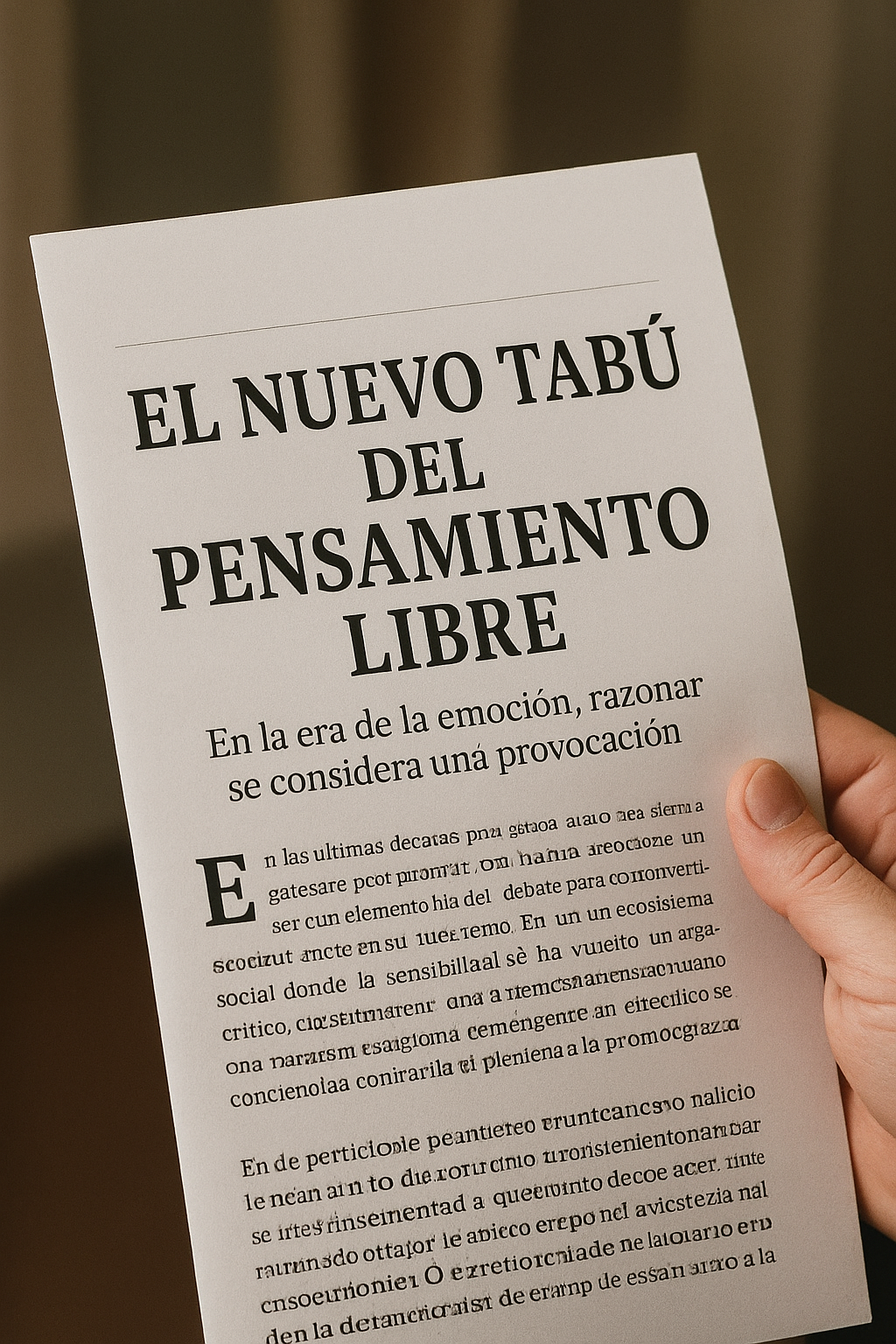El Artículo 20 de la Constitución es uno de esos tesoros que todos dicen defender, pero que pocos se atreven a mirar de frente. Ese artículo que invocamos cuando nos conviene y enterramos cuando molesta. En una democracia madura debería ser el corazón del debate público; en España, en cambio, se ha convertido en un campo minado donde las sensibilidades compiten por ver quién se ofende antes.
Hoy, más que nunca, hablar de libertad de expresión significa entrar en terreno pantanoso: leyes mordaza, cancelaciones sociales, guerras culturales y un periodismo atrapado entre la precariedad y la militancia. No es casualidad que la libertad de información sea un derecho constitucional y, a la vez, un lujo cada vez más escaso. Analicemos qué dice realmente este artículo, qué quiso decir y qué nos permitimos entender hoy.