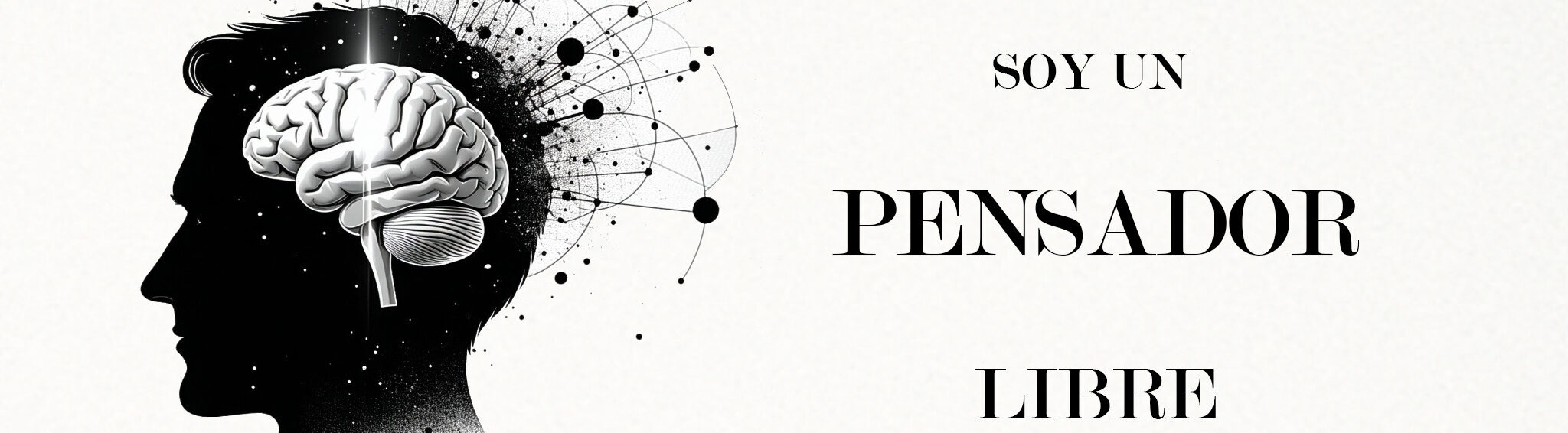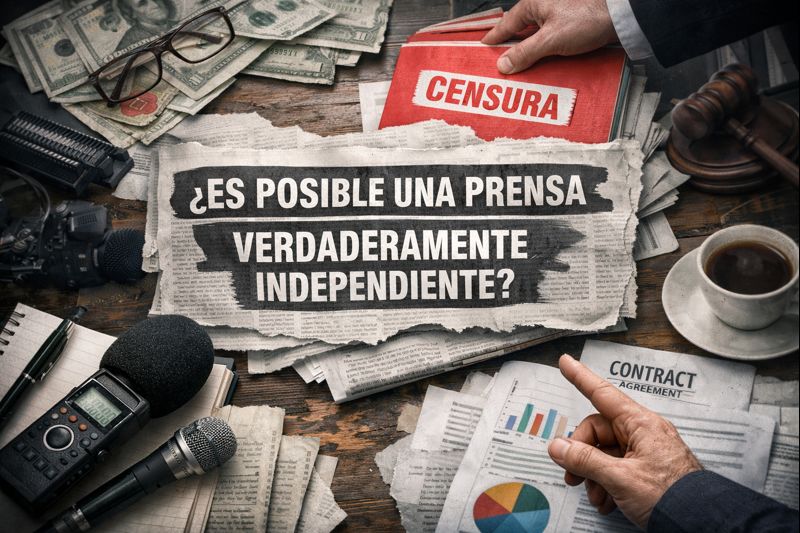¿Qué dice de una sociedad la manera en que nombra —o ignora— a quienes más apoyo necesitan? Durante décadas hemos hablado de inclusión mientras manteníamos inercias mentales heredadas de otra época. Nos felicitamos por los avances, celebramos reformas simbólicas y repetimos consignas institucionales, pero la verdadera medida del progreso no está en los discursos sino en la dignidad cotidiana. España presume de Estado social y democrático de Derecho, pero la igualdad real siempre encuentra obstáculos cuando exige recursos, adaptación y compromiso sostenido. La discapacidad, más que una cuestión técnica, es un espejo moral: revela si creemos de verdad en la igualdad o si la reducimos a una declaración bienintencionada. En esa tensión entre palabra y realidad se mueve uno de los artículos más reformados —y, paradójicamente, más olvidados durante años— de nuestra Constitución.
 Endika
Endika
ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De verdad escuchamos a nuestros jóvenes o simplemente los utilizamos como eslogan electoral cada cuatro años? España presume de generaciones preparadas, hiperconectadas y “más formadas que nunca”, mientras una parte significativa de ellas encadena precariedad, alquileres imposibles y proyectos vitales aplazados. Se habla de talento, pero se tolera su fuga; se invoca el futuro, pero se administra el presente con mirada cortoplacista. Entre discursos motivacionales y campañas institucionales, la juventud se convierte en símbolo… y rara vez en prioridad estructural. El problema no es la retórica, sino la incoherencia. Porque cuando una sociedad declara proteger a sus jóvenes pero no garantiza condiciones reales de emancipación, participación y estabilidad, la promesa se transforma en paradoja. Y toda paradoja sostenida en el tiempo termina erosionando la credibilidad del sistema que la sostiene.
ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN
¿Qué dice de una sociedad que normaliza que generaciones enteras no puedan aspirar a un techo propio? Mientras se repiten discursos sobre crecimiento, estabilidad y modernidad, la realidad cotidiana se encarece a un ritmo incompatible con la vida digna. La vivienda se ha convertido en mercancía, en activo financiero, en objeto de especulación desinhibida, y no en el espacio básico desde el que se construye un proyecto vital. Se aplauden cifras macroeconómicas mientras se ignora la angustia micro: jóvenes atrapados en alquileres abusivos, familias expulsadas de sus barrios, salarios que no alcanzan. España presume de derechos, pero convive con una resignación peligrosa: aceptar como inevitable lo que debería escandalizar. Cuando el acceso a la vivienda deja de ser una prioridad moral y política, algo profundo se quiebra en el contrato social.
EL AUGE DE LOS NUEVOS NACIONALISMOS EN EUROPA
El término nacionalismo vuelve a ocupar titulares, debates parlamentarios y tertulias europeas con una intensidad que muchos creían superada. Desde el norte hasta el sur del continente, distintas fuerzas políticas reivindican la nación como refugio, como solución o como respuesta frente a un mundo percibido como inestable. No se trata de un fenómeno homogéneo ni fácilmente clasificable, pero sí de una tendencia creciente que interpela directamente al proyecto europeo y a la forma en que los Estados se relacionan con sus ciudadanos.
Lejos de los simplismos habituales, el auge de los nuevos nacionalismos no puede entenderse únicamente como un regreso al pasado ni como una anomalía política. Surge en un contexto marcado por la globalización, la desconfianza institucional y una ciudadanía cada vez más escéptica ante las promesas incumplidas. Comprender por qué estas corrientes ganan terreno y qué implicaciones tienen para Europa exige detenerse en sus causas profundas y en las consecuencias que ya empiezan a manifestarse en el plano político, social y económico.
ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve presumir de identidad colectiva si luego permitimos que se diluya, se deteriore o se convierta en simple mercancía turística? España lleva décadas debatiendo sobre banderas, competencias y memorias enfrentadas, pero rara vez se detiene a pensar qué legado común quiere proteger y, sobre todo, por qué. Entre discursos grandilocuentes y presupuestos raquíticos, el patrimonio histórico y cultural parece existir más como decorado que como compromiso real. Se lo invoca en fechas señaladas, se lo exhibe en folletos institucionales y se lo instrumentaliza cuando conviene, pero pocas veces se lo trata como lo que es: una responsabilidad intergeneracional. En esa contradicción cómoda —defender lo propio mientras se consiente su abandono— se esconde una de las grandes hipocresías de nuestra vida pública.
ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve proclamarse moderno, verde y comprometido con el futuro mientras se normaliza la degradación silenciosa del entorno que nos sostiene? La contradicción es tan española como recurrente: discursos solemnes sobre sostenibilidad conviven con decisiones políticas, económicas y sociales que hipotecan el mañana sin demasiado remordimiento. Nos tranquiliza pensar que el progreso siempre encontrará una solución técnica, que el crecimiento justifica casi cualquier daño colateral y que la responsabilidad última nunca es individual, sino difusa. En ese cómodo autoengaño colectivo, el respeto al entorno se convierte más en eslogan que en principio rector. España presume de sensibilidad ecológica, pero tolera prácticas que vacían de contenido ese compromiso. Entre declaraciones bienintencionadas y realidades incómodas se abre una grieta moral que conviene mirar de frente, sin maquillajes ni excusas.
ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN
¿Por qué hablamos tanto de cultura y tan poco de acceso real a ella? España presume de patrimonio, de creatividad y de talento, pero convive con una paradoja incómoda: la cultura se celebra en discursos mientras se convierte en un lujo para muchos. Bibliotecas cerradas, investigación precaria, artistas sobreviviendo a base de subvenciones mal repartidas y ciudadanos reducidos a consumidores pasivos de productos culturales empaquetados. En ese contexto de autocomplacencia institucional, resulta pertinente detenerse a pensar qué entendemos por cultura y, sobre todo, quién puede acceder a ella sin pedir permiso ni pagar peaje. No se trata de una cuestión estética ni secundaria, sino de un pilar democrático: una sociedad sin acceso libre y crítico a la cultura y al conocimiento es una sociedad dócil, fácil de gobernar y difícil de emancipar. Y ahí empieza el verdadero problema.
ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve proclamar derechos si luego se gestionan como favores escasos o como partidas presupuestarias prescindibles? España presume de un Estado social avanzado mientras normaliza listas de espera interminables, médicos exhaustos y ciudadanos resignados a que cuidar la salud sea, cada vez más, una cuestión de suerte o de bolsillo. Nos hemos acostumbrado a agradecer lo que debería estar garantizado y a asumir como “inevitable” lo que en realidad es consecuencia de decisiones políticas muy concretas. Entre discursos grandilocuentes y promesas recicladas, la salud se invoca mucho y se protege poco. Tal vez el problema no sea la falta de normas, sino la cómoda distancia entre lo que decimos defender y lo que realmente estamos dispuestos a sostener como sociedad. En esa grieta entre el ideal y la práctica se esconde una de las contradicciones más reveladoras de nuestro sistema democrático.
¿ES POSIBLE UNA PRENSA VERDADERAMENTE INDEPENDIENTE?
Hablar de prensa independiente suele despertar una curiosa unanimidad: casi todos dicen defenderla, pocos explican cómo se sostiene y casi nadie aclara de qué pretende ser independiente. El término se repite con tanta ligereza que ha acabado funcionando más como etiqueta tranquilizadora que como categoría real de análisis. En un ecosistema mediático atravesado por intereses económicos, presiones políticas y dinámicas de mercado, la independencia informativa se invoca con frecuencia, pero rara vez se examina con rigor.
Plantear si es posible una prensa verdaderamente independiente exige, por tanto, abandonar el terreno de las consignas y entrar en el de las estructuras. No se trata de señalar culpables concretos ni de idealizar modelos inexistentes, sino de comprender los condicionantes reales que moldean la información que consumimos a diario. Solo desde esa mirada crítica y adulta puede abordarse una pregunta incómoda pero necesaria: qué entendemos por independencia y qué estamos dispuestos, como sociedad y como lectores, a exigir —y a asumir— para que no sea solo una palabra bien colocada en una cabecera.
ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve proclamar derechos si se asumen como un consuelo para quienes ya no están? España lleva décadas normalizando una paradoja incómoda: formar talento, expulsarlo por falta de oportunidades y luego felicitarse por su éxito fuera. Mientras el discurso público habla de movilidad, globalización y experiencias internacionales, la realidad empuja a miles de ciudadanos a buscar fuera lo que aquí no encuentran. No se trata solo de economía, sino de dignidad, de arraigo y de responsabilidad colectiva. El aplauso autocomplaciente a la “marca España” contrasta con la indiferencia hacia quienes sostienen esa marca desde aeropuertos lejanos. Entre promesas institucionales y silencios administrativos, queda una pregunta incómoda flotando: ¿hasta qué punto el Estado asume como propia la suerte de quienes se vieron obligados a marcharse? Ahí es donde el texto constitucional deja de ser un símbolo y se convierte en un espejo incómodo.